En uno de los primeros libros traducidos al español sobre el autismo, Rutter, psiquiatra mundialmente reconocido, se refería a lo que el filósofo Popper comentaba sobre la manera de abordar los conceptos científicos. Decía Popper que estos conceptos deberían leerse al revés, de derecha a izquierda. Retomando esta idea, Rutter señalaba que en vez de preguntarnos ¿qué es el autismo?, deberíamos preguntarnos ¿a qué conjunto de propiedades aplicamos el término de autismo? Esta propuesta es sumamente relevante para entender el concepto cambiante del autismo a lo largo del tiempo y para tratar de explicar algunos de los retos en este ámbito.
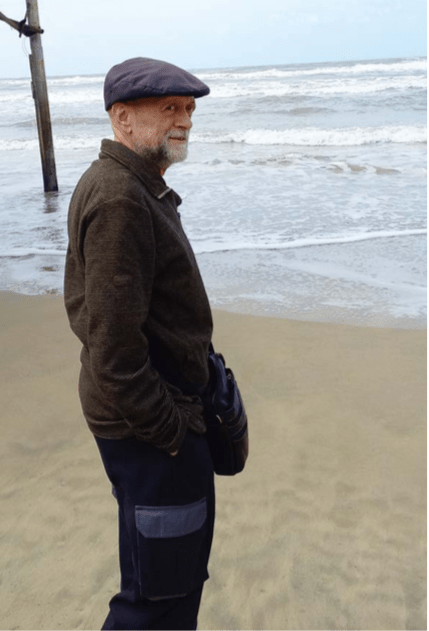
Hoy, por consenso internacional, se aplica el término de espectro del autismo a la presencia
conjunta, generalmente desde la primera infancia, de déficits significativos y persistentes en el terreno de la comunicación social y de intereses restringidos y comportamientos repetitivos, constituyendo una alteración relevante del neurodesarrollo humano, debido a factores genéticos (con múltiples genes implicados; la heredabilidad es muy elevada; la probabilidad de que una familia en la que ya haya una hija o un hijo con autismo tenga otro menor con autismo asciende a cerca del 20%) posiblemente en interacción con factores ambientales (contaminación ambiental, ingesta de medicamentos o sustancias adictivas durante el embarazo, edad de progenitores, prematuridad, servicios de asistencia prenatal o perinatal…), que impacta a lo largo de la vida de la persona y su entorno; impacto que, con los apoyos adecuados, puede aminorarse.
Leo Kanner, el psiquiatra que hace 80 años reveló las similitudes de once niños y niñas llamando autismo a ese cuadro compartido, resumía su hallazgo con estas palabras“…debemos asumir que estos niños han llegado al mundo con una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal con las personas biológicamente provisto, al igual que otros nacen con deficiencias intelectuales o físicas innatas”. Ese contacto afectivo al que se refería Kanner es lo que hoy reconocemos como competencias de comunicación social: capacidad para tener relaciones sociales con iguales; reciprocidad en esas relaciones –no solo responder a las interacciones de los demás sino también saber iniciarlas y mantenerlas-; capacidad de utilizar gestos y otras señales no verbales de forma apropiada a la edad y coordinada con la interacción que se realiza; capacidad de comunicar con otras personas experiencias, deseos, intereses, emociones…; capacidad de ‘leer’ las claves sociales y emocionales en otra persona para interactuar correctamente con ella…
Muy en consonancia con lo anterior, otros estudios indican que ciertos bebés nacen con factores de riesgo y con cierta susceptibilidad genética que les atenúa su capacidad para procesar –‘leer’ y ‘comprender’- la información social y emocional que ofrecen las personas cuando interactúan entre sí. Esa atenuación traería como consecuencia que esos bebés tendrían dificultades progresivas a lo largo de su infancia para construir, a través de la interacción social, sus competencias sociales, emocionales, comunicativas… instaurando así ese cuadro que llamamos autismo.
En uno de los primeros libros traducidos al español sobre el autismo, Rutter, psiquiatra mundialmente reconocido, se refería a lo que el filósofo Popper comentaba sobre la manera de abordar los conceptos científicos. Decía Popper que estos conceptos deberían leerse al revés, de derecha a izquierda. Retomando esta idea, Rutter señalaba que en vez de preguntarnos ¿qué es el autismo?, deberíamos preguntarnos ¿a qué conjunto de propiedades aplicamos el término de autismo? Esta propuesta es sumamente relevante para entender el concepto cambiante del autismo a lo largo del tiempo y para tratar de explicar algunos de los retos en este ámbito.
Hoy, por consenso internacional, se aplica el término de espectro del autismo a la presencia
conjunta, generalmente desde la primera infancia, de déficits significativos y persistentes en el terreno de la comunicación social y de intereses restringidos y comportamientos repetitivos, constituyendo una alteración relevante del neurodesarrollo humano, debido a factores genéticos (con múltiples genes implicados; la heredabilidad es muy elevada; la probabilidad de que una familia en la que ya haya una hija o un hijo con autismo tenga otro menor con autismo asciende a cerca del 20%) posiblemente en interacción con factores ambientales (contaminación ambiental, ingesta de medicamentos o sustancias adictivas durante el embarazo, edad de progenitores, prematuridad, servicios de asistencia prenatal o perinatal…), que impacta a lo largo de la vida de la persona y su entorno; impacto que, con los apoyos adecuados, puede aminorarse.
Leo Kanner, el psiquiatra que hace 80 años reveló las similitudes de once niños y niñas llamando autismo a ese cuadro compartido, resumía su hallazgo con estas palabras“…debemos asumir que estos niños han llegado al mundo con una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal con las personas biológicamente provisto, al igual que otros nacen con deficiencias intelectuales o físicas innatas”. Ese contacto afectivo al que se refería Kanner es lo que hoy reconocemos como competencias de comunicación social: capacidad para tener relaciones sociales con iguales; reciprocidad en esas relaciones –no solo responder a las interacciones de los demás sino también saber iniciarlas y mantenerlas-; capacidad de utilizar gestos y otras señales no verbales de forma apropiada a la edad y coordinada con la interacción que se realiza; capacidad de comunicar con otras personas experiencias, deseos, intereses, emociones…; capacidad de ‘leer’ las claves sociales y emocionales en otra persona para interactuar correctamente con ella…
Muy en consonancia con lo anterior, otros estudios indican que ciertos bebés nacen con factores de riesgo y con cierta susceptibilidad genética que les atenúa su capacidad para procesar –‘leer’ y ‘comprender’- la información social y emocional que ofrecen las personas cuando interactúan entre sí. Esa atenuación traería como consecuencia que esos bebés tendrían dificultades progresivas a lo largo de su infancia para construir, a través de la interacción social, sus competencias sociales, emocionales, comunicativas… instaurando así ese cuadro que llamamos autismo.
A pesar de esta aparente unanimidad en la conceptualización del autismo, nos encontramos en la realidad con un cuadro complejo, de límites cada vez más desdibujados, que se mezcla en numerosas ocasiones, de forma clara y no explicable, con otros cuadros de alteración; es decir, demasiadas personas comparten, además del autismo, otros diagnósticos o alteraciones, tales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad, la alteración severa en los procesos de autorregulación socioemocional y del comportamiento, la discapacidad intelectual, trastornos de la salud mental…
Además, dentro del propio grupo con diagnóstico de autismo la variabilidad es enorme, encontrando, por un lado, personas con grandes necesidades de apoyo para la comunicación y la conducta y para sus actividades cotidianas, junto con una significativa limitación en su funcionamiento intelectual (‘autismo profundo’), y, por otro lado, personas autónomas con buen funcionamiento intelectual y con necesidades menores de apoyo en la comunicación o la conducta.
A su vez, la prevalencia del autismo se ve sobredimensionada en determinados estudios, sobre todo de EEUU (alcanza la cifra, dicen, de 1 cada 36 niños -2,8%- y niñas de 8 años), debido a la amplitud de la definición del autismo en la actualidad, a las dificultades en los instrumentos utilizados (más pensados para la investigación), al aumento de equipos para el diagnóstico escasamente formados, y debido también a que el acceso a recursos en algunos países está muy mediado por el diagnóstico (si te dan un diagnóstico de autismo tienes más apoyos educativos, por ejemplo, que si te dan otro diagnóstico). Frente a estos estudios, en el norte de España, en una investigación muy bien diseñada, se encuentra una prevalencia de 0.6% (1 de cada 169), cifra más cercana al 1% que propone la OMS (1 de cada 100).
La enorme variabilidad dentro del autismo, su frecuente presencia conjunta con otras alteraciones, junto con el aumento dudoso de la prevalencia, nos sitúa ante un panorama en el que se hace necesario un replanteamiento profundo del sentido del diagnóstico en relación al impacto en la vida real de las personas. ¿Es posible establecer con un grado relevante de certeza un diagnóstico de autismo que separe claramente a las personas de otras condiciones y que agrupe a personas claramente similares? ¿Realmente es el diagnóstico la vía de entrada a la mejora en las condiciones de vida? ¿Es igual el diagnóstico en personas con autismo con menores necesidades que en aquellas con grandes alteraciones asociadas y mayores necesidades de apoyo, grupo cada vez más olvidado?
Desde esta perspectiva, cada vez se alzan en el mundo más voces que claman porque el acceso a los recursos no dependa del diagnóstico, sino de la intensidad en la necesidad de apoyo y de la presencia de señales de alerta en el desarrollo. Esto transforma sustancialmente el relato sobre la supuestamente
Firma invitada
necesaria especificidad de servicios vinculados al diagnóstico.
Más bien, se trata de contar con servicios que estén especializados (no específicos por diagnóstico) en favorecer y mejorar procesos transdiagnósticos de comunicación social, de autorregulación u otros procesos cognitivos, en intervenir ante trastornos de ansiedad… Para ello, se necesitan, por un lado, profesionales expertos, es decir, que sean profesionales con excelencia en su conocimiento científico y de prácticas efectivas (más allá del diagnóstico), con excelencia humana y con excelencia moral (orientados por la ética y por la defensa de los derechos) y, por otro, organizaciones que den servicios personalizados y en el contexto, que se orienten a las necesidades de las personas y de su entorno, asegurando los apoyos que cubran esas necesidades, con independencia de un diagnóstico concreto.


